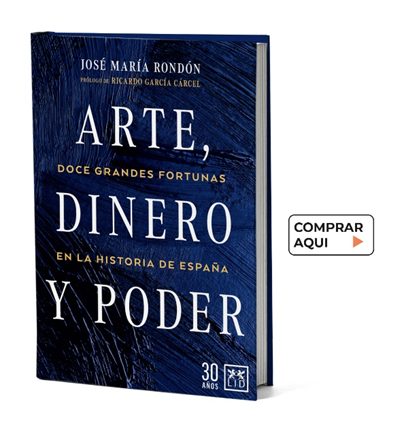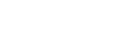“El rey refirió a un caballero al duque de Lerma, a lo que el caballero contestó que de haber podido conseguir esa audiencia no habría tenido necesidad de visitar al rey”, confesaba Pedro Pablo Rubens en una de sus cartas al erudito Jacques Dupuy, dándole noticia del impacto que le produjo durante su primera visita a España, en 1603, el poder que reunía el valido de Felipe III. Aquel año, el artista viajó encajado en la embajada enviada por el duque de Mantua a la Corte española, establecida provisionalmente en Valladolid.

Daba cuenta el pintor flamenco con sus palabras del secreto y el hermetismo de los que se rodeó el favorito del monarca, quien eligió poner fin al papel tradicionalmente asignado al primer servidor del rey y, como éste, ser inaccesible e invisible. Anidaba en esa postura una estrategia para ratificar su mando y legitimar su privilegiada posición. Esa condición de excepcionalidad le sirvió al duque de Lerma como argumento de autoridad, al tiempo que reducía su desgaste al frente de la gestión diaria de los asuntos de gobierno.
MAESTRO RUBENS
No es extraño, por tanto, que Rubens, maestro sin medida, retratase al noble español a la manera del más grande de los reyes, como un héroe del mundo antiguo: Lerma es un victorioso líder que avanza de frente a lomos de un caballo blanco, lleva en su mano derecha el bastón de general y viste una rica armadura en la que destaca el collar de la Orden de Santiago. El escorzo del animal dota de una gran viveza a la escena y deja ver al fondo algunos episodios bélicos que evocan el pasado heroico de su sangre.
Este Retrato ecuestre de Lerma, que vino a revolucionar los códigos establecidos por Tiziano en el lienzo de Carlos V en Mühlberg, revela atinadamente la posición y la personalidad de su protagonista. El duque cabalga altanero y orgulloso, dando la impresión de arrollar al espectador al ser pintado desde un ángulo bajo, fórmula que replicarían más tarde Van Dick y Velázquez porque, en el ceremonial del poder, siempre se contempló la pintura como una de las formas más refinadas de propaganda.
Así, el lienzo de Rubens, uno de los pocos que firmó y que ejecutó a lo largo de varias sesiones entre Valladolid y la quinta real de La Ventosilla, se convirtió en una de las expresiones más rotundas de la campaña de glorificación emprendida por el propio duque de Lerma y le sirvió para mantenerse sin discusión en la cúspide del poder durante veinte años, entre 1598 y 1618. En palabras del cronista real Gil González Dávila, el noble inauguró “un nuevo estilo de grandeza”.
Así, el lienzo de Rubens, uno de los pocos que firmó y que ejecutó a lo largo de varias sesiones entre Valladolid y la quinta real de La Ventosilla
Luis de Góngora, por ejemplo, le dedicó un total de setenta y nueve octavas reales del Panegírico al duque de Lerma (1617). En esta obra, que quedó inacabada a raíz de la caída en desgracia del laureado, el sulfuroso sacerdote cordobés llega a comparar al noble con una montaña que sostiene el cielo: “Su hombro ilustra luego suficiente/ el peso de ambos mundos, soberano,/ cual la estrellada máquina luciente/doctas fuerzas de monte hoy africano:/ ministro escogió tal…”.
A través de la insistencia en este tipo de representaciones, Lerma trató de mostrar que la providencia le condujo a la primera línea del servicio de la monarquía. Baltasar Álamos de Barrientos resumió esta visión en la dedicatoria de Aforismos al Tácito español (1614): “Por el lugar primero y supremo que su majestad ha dado a vuestra Excelencia en el gobierno de sus reynos, fiando de su cuidado los suyos, y con tan justa causa, como la que procede de sus virtudes, heredadas de sus pasados, para que sean más ciertas y seguras”.

En esta escalada, Lerma, que fue imaginado “como segundo Sol que alumbra España”, consiguió ser el único con privilegios para sentarse a la derecha del rey bajo palio real y el único que podía representar oficialmente al monarca en las ceremonias. También tenía la dispensa de ser tratado como casi igual por Felipe III en público, tal como se comprobó en Toledo durante la jura del príncipe don Felipe en 1608: “Llegando el duque se levantó el Rey, y dio un paso y le abrazó muy amorosamente”, relatan las crónicas.
Esa aparente igualdad entre el rey y su favorito se adivina en los retratos de ambos ejecutados por Juan Pantoja de la Cruz, pintor de cámara de Felipe III. Aunque pintados con años de diferencia, el monarca y su valido tienen la misma pose: los dos llevan media armadura y sostienen una bengala con la mano derecha, mientras que apoyan la izquierda en la empuñadura de la espada. Lerma lograba visualizar la victoria cortesana, aunque esta perfecta imitación lo hacía vulnerable a las críticas de aquellos que veían en sus acciones no el remedo sino la usurpación. ç
Tanto poder y dinero acumuló el duque durante sus años como ministro principal de Felipe III que llegó a ser el más importante patrón de fundaciones religiosas, el más grande coleccionista de arte en la Europa de su tiempo –llegó a reunir más de dos mil setecientas pinturas, entre ellas un Apostolado de Rubens, Salomé de Tiziano y La Anunciación de Fra Angelico, según consta en un inventario realizado en 1618–, y el hombre al que escritores de todos los géneros quisieron dedicarle sus libros, al tiempo que poetas y comediantes deseaban entrar a su servicio y componer piezas en su honor.
EL PODER
Brillaba ahí, en la cúspide del poder, Lerma sin saber que, en su estruendosa caída, quedaría fijado en los relatos de Historia como un pícaro, “un hombre amable y despreocupado, cuyo máximo objetivo fue enriquecerse a sí mismo y a su familia”, en palabras de John Elliott. Sus enemigos, que abundaron en la siguiente generación, con el conde-duque de Olivares al frente, lo describieron como una suerte de bon vivant, un fino aristócrata preocupado solo por la riqueza y el estatus social, pero sin facultades ni interés por trabajar duro en el mundo de la política.
Prendió la idea de que Lerma pudo gobernar porque Felipe III era débil e incapaz, que la corrupción se generalizó y que carecía de habilidades y conocimientos para salvar del colapso a la monarquía. Algunas de las medidas que impulsó fueron vistas como negativas: la firma de acuerdos de paz o treguas con Inglaterra (1604) y Holanda (1609), la expulsión de los moriscos entre 1609 y 1614, la escasa destreza en la imposición de medidas fiscales que resolvieran la crisis fiscal de la Corona y su participación en la promoción de ministros y oficiales reales que habrían de usar sus oficios y el mismo Estado para enriquecerse.
La solución, aseguraban sus críticos, pasaba por liberar al rey de la corrupta influencia del favorito, aunque el modelo que Lerma inauguró fue utilizado por los que vinieron detrás de él (Olivares en España, Richelieu y Mazarino en Francia y Buckingham en Inglaterra, por ejemplo). Con todo, esa visión negativa se extendió, inevitablemente, también a la época. Si el siglo XVI había sido el periodo de los grandes monarcas y de los grandes procesos políticos, la nueva centuria trajo la tribulación, la decadencia y la crisis. Pierre Vilar ha situado justo en este momento “la primera gran crisis de duda de los españoles”.
Entre las adulaciones literarias y artísticas y el juicio sumarísimo de su legado político, la vida de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas (1553-1625), el duque de Lerma, el favorito del rey Felipe III, el hombre más poderoso de España en las dos primeras décadas del siglo XVII, desparrama fuertes claroscuros. Gran noble, pero sin apenas rentas y con una historia familiar impregnada de sonoros fracasos, supo acumular riquezas y privilegios para él y los de su sangre atravesando los pasillos de los palacios con astucia, discreción e inteligencia.
Entre las adulaciones literarias y artísticas y el juicio sumarísimo de su legado político, la vida de Francisco Gómez de Sandoval y Rojas
El episodio más recurrente para ilustrar ese clima de corrupción fue el traslado de la Corte a Valladolid en 1601 y su retorno a Madrid en 1606. Aunque justificado por la necesidad de restringir el núcleo cortesano con acceso a Felipe III, Lerma obtuvo grandes mercedes con estas mudanzas, dado que el favorito del monarca se hizo con importantes propiedades en ambas ciudades con antelación, circunstancia que ha justificado que se haya hablado de “un plan perfectamente trazado” e, incluso, de un pelotazo urbanístico.
Parece confirmado que el problema del reinado de Felipe III no fue que las prácticas de nepotismo se hubieran extendido a todo el cuerpo político por la acción y el ejemplo del duque de Lerma. Sin duda, hubo corrupción, mucha, pero los ataques contra el favorito del tercer Felipe no eran tanto una denuncia de la corrupción cuanto una denuncia de la aberración política que muchos creían suponía la presencia de un valido único. Muchos contemporáneos lo vieron no solo como acumulador de riquezas, sino también como un pervertidor de las esencias del sistema político.
Las detenciones entre 1606 y 1607 de dos de los máximos colaboradores del valido (Pedro Franqueza y Alonso Ramírez de Prado) y la investigación abierta contra el más poderoso de los favoritos de Lerma, Rodrigo Calderón -al que se acusó de la muerte la reina Margarita y de tratar de envenenar al confesor del rey Felipe III- abrieron una crisis de enormes consecuencias en el régimen lermista, que habría de transformar radicalmente la situación política interna, y en último término la misma fortuna del valido.
En sus años finales, Lerma vivió exiliado de la Corte y perseguido política y judicialmente, especialmente desde 1621 por los agentes políticos de Felipe IV. Nombrado cardenal por Pablo V en 1618 (“Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España, se viste de colorado”, decía una coplilla), trató de defender hasta el final no solo la suerte de su Casa, sino también su propia fortuna política. A pesar de sus esfuerzos, Lerma comenzó a ser visto como directo protagonista en la decadencia de la monarquía española.
Se sabe poco de su vida alejado de los centros de poder, apenas que parecía contento con sus deberes religiosos, aunque un tanto irritado con las persecuciones a las que Olivares lo sometió. Más que la melancólica personalidad que había mostrado durante su privanza, ahora parecía un alegre anciano dispuesto a defender su actuación personal. También a pedir perdón por sus errores, su cólera, sus faltas, y sus deudas a todos, familiares, servidores y amigos. Pero, sobre todo, a los monarcas a los que pedía que “me perdonen todas las faltas que he tenido en su servicio” porque “quisiera, como debo, no haber tenido ninguna”.