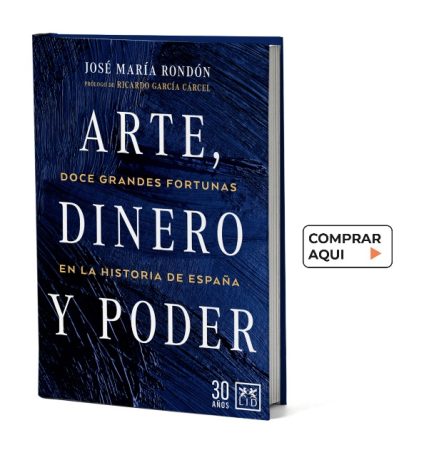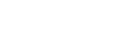La Casa de Medina Sidonia siempre encontró en su fundador, Guzmán el Bueno, un pretexto para justificar su poder político y económico.
En uno de lienzos de la colección de la Casa de Medina Sidonia, Gaspar Alonso Pérez de Guzmán y Sandoval (1602-1664), XIV señor de Sanlúcar, XIII conde de Niebla, IX duque de Medina Sidonia y VII marqués de Cazaza, está representado a caballo, ataviado con indumentaria militar y portando la bengala propia de capitán general. A su derecha, otro personaje, acaso su primo, Francisco Antonio de Guzmán y Zúñiga, VI marqués de Ayamonte, también a lomos de un corcel, muestra el estandarte del linaje, con las dos calderas en oro y rojo, las serpientes y la bordadura con las armas de Castilla y León.

Observado con detalle, puede descubrirse que, en el ángulo inferior izquierdo de la tela, cuatro nobles portugueses de la Orden de Cristo, orgullosos pero derrotados como revelan la mirada en alto y las rodillas en tierra, hacen entrega de la llave de la ciudad como símbolo del fin de las revueltas iniciadas hacia 1637 en el Algarve. Tras las figuras principales, el artista ofrece, casi a modo de tráiler cinematográfico, tres instantes de la lucha: la organización de las milicias, las tropas dispuestas para el combate a orillas del Guadiana y, finalmente, el castillo de Ayamonte coronado por las banderas de Felipe IV.
El cuadro, copia de otro anterior por el pintor gaditano Antonio Borrego en 1711 a cambio de 469 reales de vellón, cuelga hoy en el Salón de Embajadores del palacio de los Guzmán, la espléndida residencia de estilo renacentista levantada sobre las “casas e sobrados e corrales” del Postigo de la Mar -una hermosa denominación para la antigua zona de tránsito entre la ciudad y el océano- de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En definitiva, la obra ensalza uno de los episodios de gloria de este linaje, considerado unánimemente como uno de los más ricos y poderosos de la Corona de Castilla.
Nada indica en la pintura ‒encargada con el ánimo de glorificar al señor en el ejercicio de su función como capitán general‒ que en aquellos sucesos del Algarve está el germen del declive de su linaje: la conjura independentista de Andalucía, un turbio episodio de desobediencia a la Corona atribuido al noble, quien trató de replicar en 1641 en las tierras del Bajo Guadalquivir las rebeliones secesionistas de otros territorios como Portugal y Cataluña. El fracaso de la conspiración acabó con el destierro de Gaspar Pérez de Guzmán, quien falleció, humillado y arruinado, en Valladolid en el invierno de 1664.
“Parece que van a derribar esta Casa, pues ya no queda más de la hacienda y sabe Dios que lo siento”, anotó un criado ducal alarmado ante los embargos y los donativos soportados por el duque de Medina Sidonia a raíz del proceso de depuración llevado a cabo por Felipe IV tras la rebelión andaluza. Venía a certificar con su opinión este vasallo la caída de la estirpe de los Guzmán del podio de la nobleza castellana, donde brillaban desde siglos atrás por la influencia política, la extensión de sus dominios y la gran riqueza acumulada que, hacia 1612, rondaba la asombrosa cantidad de cinco millones de ducados.
Se empezaba a diluir así la pujanza de una familia que siempre halló acomodo en el mito de su fundador, Guzmán el Bueno(1256-1309). En torno a él hay hechos reales (por ejemplo, el sacrificio de su hijo en la defensa de Tarifa, con la entrega de su propio puñal al ejecutor), pero también de fantásticos episodios que presentan similitudes con la literatura artúrica de Chrétien de Troyes y con biografías caballerescas escritas en la Borgoña del siglo XV. Entre la verdad y la fábula, don Alonso Pérez de Guzmán conformó un señorío costero gracias a los beneficios de las guerras fronterizas.
Convertido ya en rico hombre, el primer Guzmán asistió en 1297 a la firma del Tratado de Alcañices o cruzó entre 1299 y 1301 una intensa correspondencia con Jaime II de Aragón. E incluso, en los años finales de su vida, tuvo ocasión de demostrar sus habilidades diplomáticas y militares. Participó en la defensa, otra vez, de Tarifa, estuvo al cuidado de las relaciones con Aragón, negoció treguas con el reino de Granada y tuvo una actuación relevante en la conquista de Gibraltar de 1309, ocasionando importantes daños al enemigo con dos ingenios mecánicos que lanzaban grandes piedras.
El 19 de septiembre de aquel año murió en una oscura escaramuza frente a los musulmanes de Gaucín, en la serranía de Ronda. La frontera, que le había dado fama y fortuna, le quitó la vida. Su sepelio causó gran impacto en Sevilla. “Allí salió doña María Alonso Coronel, su mujer, y sus hijas doña Leonor y doña Isabel, cubiertas de jerga, y salieron con ellas todas las señoras principales cubiertas de luto, y todos los grandes y ricos con hachas y velas de cera (…). Allí fueron los llantos, los lloros, los gemidos, tantos que fue cosa extraña e lastimosa de ver”, se lee en las crónicas.
Enterrado en el monasterio de San Isidoro del Campo, cenobio construido bajo su patrocinio en una ermita cercana a las ruinas de la ciudad romana de Itálica, donde se creía que habían reposado los restos de San Isidoro hasta su traslado a León a finales del siglo XI, Guzmán el Bueno dejó a sus herederos un patrimonio señorial que se extendía por toda la costa atlántica andaluza, de Ayamonte a Vejer, con poblaciones que aprovecharían su estratégico emplazamiento comercial y marinero para generar saneadas rentas con las que la saga consolidó su preeminencia en la región y en el reino.
Situado en el arranque de una de las casas aristocráticas más importantes, don Alonso se trocó en un argumento para que sus descendientes justificaran su dominio social y económico. En un interesante (e inteligente) ejercicio de propaganda, la Casa de Medina Sidonia acabó por adjudicarse las virtudes (ciertas o no) de su fundador, como si éstas fueran cualidades propias de la raza y no del individuo, tal como destacaría el mismísimo Lope de Vega en un soneto dedicado al conde de Niebla: “Y la fama, principio de la tuya,/ Guzmán el Bueno escribe, siendo entonces/ la tinta sangre y el cuchillo pluma”.

Así, cuando a mediados del siglo XV comenzaron a construir la memoria del primero de la dinastía, los Guzmanes pretendieron remarcar las hondas raíces de la familia frente a la “nobleza nueva” representada por la dinastía Trastámara, asentada ya por entonces en el trono castellano. Posteriormente, a partir del reinado de los Reyes Católicos, les interesó hacer hincapié en el concepto de fidelidad y, de nuevo, la vida de don Alonso ofrecía jugosos ejemplos, como el auxilio a la Corona desde su retiro en África con tropas y dinero y la inmolación de su hijo por no traicionar la misión encomendada por el rey.
Tanta fama aglutinó que, cuando Martínez Montañés ejecutó dos nuevos sepulcros para sustituir los antiguos enterramientos medievales de don Alonso y doña María Coronel en el monasterio de San Isidoro del Campo, el escultor optó por representar al héroe de Tarifa con el rostro de su comitente, Manuel Alonso Pérez de Guzmán, VIII duque de Medina Sidonia (1579-1636), tal como revelan las similitudes entre la figura realizada por el artista de Alcalá la Real (Jaén) y el retrato del descendiente que pintó Juan de Roelas en 1619 para el retablo del convento de la Merced de Sanlúcar.
Queda por desentrañar, en este punto, si la representación del cabeza del linaje con las facciones del VIII duque de Medina Sidonia respondió a un intento de Montañés por halagar a su patrocinador o, quizás, al cumplimiento de sus instrucciones precisas. De una forma u otra, este túmulo es el más refinado ejercicio de identificación con Guzmán el Bueno que emprendió cualquiera de sus sucesores. A favor de don Manuel Alonso, que en aquellas fechas (1609) contaba con escasos treinta años y aún no había accedido al ducado, jugaba su cercanía al ámbito artístico, a pintores y literatos.
Por entonces, la Casa de Medina Sidonia era la más opulenta de toda la Corona de Castilla. Sus dominios se extendían desde la frontera portuguesa con la actual provincia de Huelva hasta Málaga y Granada; producían maíz y cítricos y sus viñedos y olivares eran proverbialmente fértiles. Además, eran dueños o poseían muchos puertos en la costa atlántica, destacando el de Sanlúcar de Barrameda, que se convirtió en un gran mercado de importación y exportación en permanente crecimiento desde la década de 1530 hasta mediados del siglo XVII, cuando el castigo al IX duque provocó una fuerte caída.
Entre la detención de don Gaspar Alonso (agosto de 1642) y la confiscación real de Sanlúcar (septiembre de 1645), transcurrió un periodo de incertidumbre en el que las finanzas de la Casa estuvieron al borde del colapso hasta asomar, por primera vez, la amenaza del concurso de acreedores. Como respuesta, los contadores y ministros de hacienda ducales –otra vez, ese ejército fiel de burócratas− se esforzaron por encontrar una salida a través del empeño y la enajenación de propiedades para mantener intactas las rentas más saneadas, como la aduana sanluqueña.
A todo ello se sumó la mala administración que produjo el destierro del duque, bien por falta de atención, bien porque los ministros ducales practicasen el fraude, que alcanzó la pérdida de más de catorce millones de maravedíes entre 1645 y 1647, pero, sobre todo, la entrega del señorío de Sanlúcar a la Corona. La confiscación de la ciudad, que se realizó bajo el pretexto de asegurar la defensa de Castilla, tal como se comprobó en septiembre de 1645 con la entrada en las torres y castillos de la ciudad de 600 hombres enviados desde Sevilla, supuso un golpe mortal a las finanzas de la Casa de Medina Sidonia.
Estas acusadas mermas de autoridad y rentas condujeron a la familia al horizonte del concurso de acreedores que, tras diversos amagos, pareció hacerse realidad entre 1660 y 1661, aunque se evitó, al final, a costa de perder las mejores fincas y la reducción radical de los gastos de la Casa. Don Gaspar Alonso, retratado años atrás en una nube de gloria a cuenta de sus triunfos militares, falleció en las frías tierras vallisoletanas, en Dueñas, en unas casas de la nobleza local, en 1664. “Unos son adorados porque mandan; y otros tenidos en poco porque se les acabó el mando”, escribió Gil González Dávila.