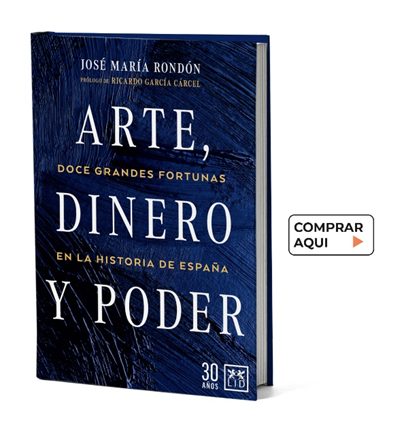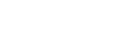El arte y las letras han fabulado insistentemente sobre Rodrigo Díaz de Vivar, quien acabó fijado como símbolo de España y de los valores hispánicos, según cuenta el autor José María Rondón.

«En la gran terraza que se extiende frente a la fachada principal del Museo Hispánico en Nueva York, verdadero oasis de nuestra raza en medio del cosmopolitismo de esta ciudad, acaba de ser colocada sobre un elegante y severo pedestal la estatua ecuestre del Cid…”. Así comenzaba la crónica enviada por Marcial Rossell a La Nación, el periódico nacido al cobijo de la dictadura de Primo de Rivera y que, por estas fechas –finales de 1927–, ya estaba en la órbita de la Unión Monárquica Nacional, con José Antonio, el primogénito del general, el futuro fundador de Falange, como directivo de la compañía editora.
Según se lee en la nota firmada desde el hotel Ansonia, un alojamiento situado en el Upper West Side neoyorquino con 500 gallinas en la azotea para abastecer de huevos frescos a sus inquilinos, “el Cid refrena con una mano los ágiles vigores de su corcel, mientras con la otra sostiene en alto una lanza adornada con la insignia zamorana como si llegara de una triunfal incursión por tierra de moros”. La figura de Rodrigo Díaz –prosigue el texto– había sido “hecha gloria por el genio y el entusiasmo de una dama egregia por su posición social y por su apellido, Anna Hyatt Huntington”.
Con esta obra, emplazada en el acceso inferior de la bella fortaleza de Audubon Terrac, entre las calles 155 y 156, al oeste de Broadway, la artista daba forma en bronce a una de las grandes obsesiones de su esposo, el millonario Archer Milton Huntington, fundador de la Hispanic Society of America. El hijastro de un oscuro magnate del ferrocarril –el soborno a congresistas y funcionarios del gobierno fue clave en sus negocios– se convirtió en el primer traductor al inglés del Cantar de Mio Cid, cuya edición publicó en tres tomos entre 1897 y 1903.
Consta que la escultura del héroe recibió importantes elogios y que se levantaron réplicas en Buenos Aires, Sevilla, San Diego, San Francisco y Valencia. “[Anna Hyatt] sintió de un modo sublime la grandeza enorme del Cid, y la interpretó en un monumento magistral para regalárselo a España. Gesto inolvidable, singular tributo el de la artista que cruza el océano con su racimo de bronce, y nos brinda el fruto de su genio”, escribió Concha Espina en abril de 1930 en la revista Estampa. Eso sí, a causa del esfuerzo, la creadora contrajo la tuberculosis, dejándole para siempre un agujero en los pulmones.
En los ambientes académicos y políticos sobrevolaba entonces, entre los abundantes repintes aportados por la leyenda, la revisión del guerrero castellano como raíz y símbolo de España y, por extensión, del mundo hispánico: el héroe, el patriota, el justiciero, el magnánimo, el justiciero, y el padre de familia ejemplar… Es el rastro que siguió el acaudalado señor Huntington y que luego recreó con fuego y metal la escultora Anna Hyatt, a quien la pintora estadounidense Marion Boyd Allen retrató a comienzos de la década de los veinte con bata, maza y cincel.
Se asistía, de algún modo, a una nueva mirada sobre el Cid, cuya verdad –si fuera posible hallarla– no estaba arriba, en los altos pedestales, sino en la tinta frágil de los testimonios. Del expurgo de los legajos surge la figura de un guerrero que se movió con astucia y pragmatismo en la frontera difusa entre la cristiandad y el islam, un eficaz mercenario en busca de botín y señor al que servir en un mundo mestizo, en el que los reinos cristianos y las taifas musulmanas guerreaban unos contra otros y todos entre sí, y un combatiente terrible que ganó fama y fortuna en el campo de batalla.
Conviene afinar bien su tiempo –la segunda mitad del siglo XI– para ajustar con exactitud a un personaje tan inflado por la épica. El Cid es el producto más refinado de la fitna, la guerra civil surgida tras la disolución del califato de Córdoba y su fragmentación en reinos de taifas. Porque sólo en ese presente de caos y violencia podía avanzar un oportunista como Rodrigo Díaz. Aquel mundo en descomposición –una suerte de Far West medieval, en palabras del historiador David Porrinas– era el lugar ideal para un aventurero que supo moverse con habilidad en cualquier frontera, ya fuera política, religiosa o territorial.
Comencemos, pues, por la infancia porque ahí es posible hallar el destino del hombre. Sin embargo, el Cid se mueve entre posibilidades. Parece que echó el primer vagido entre 1040 y 1050, aunque tal vez más cerca del último año que del primero. No se sabe el lugar exacto en el que abrió los ojos al mundo. La tradición que inaugura el Cantar de Mío Cid –“el acta fundacional de la literatura española”, en palabras de Ramón Menéndez Pidal– ha consolidado la creencia de que sería en la pequeña aldea de Vivar, a pocos kilómetros de Burgos, aunque no existen pruebas documentales definitivas.
Más asentadas están las pesquisas sobre el origen familiar del guerrero. Por línea paterna, Rodrigo pudo pertenecer al clan de los Laínez, una poderosa familia del reino de León. Se ha ajustado más y se ha apuntado que fuese hijo de Diego Laínez, un segundón de aquel linaje instalado en el territorio que distaba entre la capital leonesa y la linde con el reino de Pamplona. La participación de esta casa en la rebelión contra Fernando I acaso explique la crianza en la corte del niño Rodrigo Díaz, quien pudo ingresar allí a modo de rehén para disuadir a los de su sangre de levantar las armas contra el monarca.

Ese comienzo difuso, de contornos inexactos, permitió a la invención tomar vuelo, forjar tramas, plantear nuevos argumentos. El cantar Mocedades de Rodrigo, compuesto en 1360, se adentró en los años juveniles del guerrero, pocos o nada explorados, sentando la base del romancero en torno a su figura que circuló a partir del final de la Edad Media. De igual modo, esa recreación sirvió de rampa de despegue al dramaturgo valenciano Guillén de Castro para firmar hacia 1605 Las mocedades del Cid, obra que el francés Pierre Corneille copió casi de forma literal en Le Cid (1636), con más éxito.
En ese mismo caldo de cultivo, el pintor Juan Vicens Cots encontró inspiración para el lienzo Primera hazaña del Cid (1864). En concreto, representó uno de los episodios que pusieron en circulación los cantares de gesta y los romances sobre la juventud del Cid: el guerrero exhibe ante su padre la cabeza del conde Lozano, quien había humillado al progenitor propinándole un guantazo. Rodrigo Díaz, ataviado con loriga, lleva en su mano derecha la espada ensangrentada. Los criados observan con horror y sorpresa la escena, que transcurre en una habitación con claras influencias árabes y visigodas.
Además, el Cantar de Mío Cid modeló en torno a las hijas del Cid –bautizadas como Elvira y Sol en el poema– un relato en torno a su casamiento con los infantes de Carrión, quienes castigaron y ultrajaron a sus esposas como venganza contra el líder militar. Atadas y desnudas, ellas fueron abandonadas en el robledal de Corpes para que fueran devoradas por los lobos, según el poema épico. Con el tiempo, el episodio activó el pincel de Ignacio Pinazo, un relevante pintor valenciano que ejecutó en 1879 un lienzo de delicada crudeza en el que mostró su dominio del cuerpo desnudo femenino.
De lo que no hay duda es de que Rodrigo Díaz puso en práctica el asalto y la rapiña como medio de vida y como sostén de su ejército y que su vida se desplegó en una sucesión de destierros, traiciones y fidelidades. Así, durante sus campañas en las tierras de Levante, practicó un modelo basado en la presión bélica y en el drenaje de dinero hacia sus arcas. Rindió a muchos de los señores taifas de la zona, que le pagaban a cambio de protegerles de sus enemigos, y en los alfolís de su propiedad se vendían y se subastaban las ganancias obtenidas con la rapacería.
No tardó, pues, en surgir un señor de la guerra que utilizó todo su esfuerzo, ingenio y valentía para convertirse en el príncipe de Valencia para lo que urdió una compleja trama de refugios, cuarteles y almacenes de víveres dando uso a las viejas fortalezas o arrebatándoselas a sus oponentes que, de un lado, le aseguraban el abastecimiento de sus tropas en cualquier momento y, por otro, le permitían afrontar los ataques enemigos, tanto cristianos como musulmanes. También esos lugares le ayudaron a hacerse presente en el territorio y consolidar un señorío virtual en la zona.
Quedan rastros de que, tras la conquista de la ciudad del Turia, Rodrigo Díaz trabajó para asentar su poder y eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera entre él y sus deseos. También comenzó una política represiva encaminada a neutralizar a los posibles insurgentes: ordenó la ejecución del gobernante al que debía proteger y mantener en el trono, desarmó a la población potencialmente peligrosa y aumentó la presión fiscal sobre sus gobernados. Todo lo hizo plegándose a las estructuras jurídicas, económicas y tributarias islámicas, gobernando a la manera de un rey de taifas musulmán.
Tan solo un año después de convertir la mezquita de Valencia en catedral y de haber llevado a cabo su última conquista, la de Murdievo, falleció por causas naturales o, quizás, por el agotamiento que había provocado una vida errante consagrada al ejercicio de la guerra, en la que había sido herido de gravedad, al menos, en dos ocasiones. Jimena, su esposa, fue la encargada de preservar el principado, pero sólo resistió tres años, durante los cuales hizo todo cuanto estuvo en sus manos para, al menos, trazar caminos que llevaran a los suyos a la recuperación de lo que se perdió sin remedio.
En julio de 1099, Rodrigo Díaz, el hombre, murió en Valencia. Tardaría poco en surgir un proceso complejo y apasionante, el de la transformación del guerrero en leyenda, el de la eterna reinterpretación de un mito intermitente. Apenas cincuenta años después de su fallecimiento aparecieron las primeras referencias a un “Mio Cid” que cuajó, décadas más tarde, en la obra cumbre de la literatura medieval castellana, el Cantar de Mio Cid, y que, casi diez siglos después, despertó la creatividad de una escultora estadounidense, Anna Hyatt Huntington, quien le dio inmortalidad en fuego y bronce.