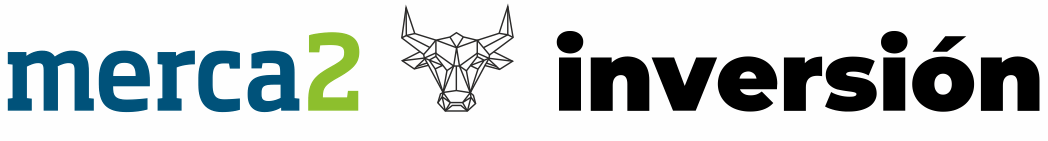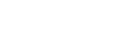El desorbitado dato de inflación conocido en Estados Unidos no hace mucho sobresaltó a los mercados. También a la propia Reserva Federal que se vio obligada a subir los tipos en 75 puntos básicos de una tacada, algo inédito en décadas. Y como la economía es no es más que un juego de fichas de dominó, el siguiente en actuar (obligado por la inflación y por la Fed) es el Banco Central Europeo. Pero su equilibrio es más complicado. Al fin y al cabo, combatir el índice de precios, subiendo los tipos, implicará problemas de solvencia para los países periféricos cuya deuda está en máximos históricos.
Y ese parece ser el punto ahora mismo. Las primas de riesgo de países como España, Italia o Portugal se siguen con lupa y cualquier movimiento anómalo al alza lleva a las autoridades a actuar. Sin ir más lejos, el BCE se reunió de urgencia para atacar un incremento inesperado de la rentabilidad exigida a la deuda transalpina al superar niveles preocupantes. Pero en realidad solo es un miedo contenido. Así, mientras los organismos supranacionales mantienen su total apoyo a estas regiones los conatos de los especuladores son fácilmente rechazados.
¿Eso implica que no hay peligro de que salte una nueva crisis? Para nada. De hecho, es más que probable que después de verano las turbulencias en los mercados se vuelvan mucho más aterradoras. El cisne negro, como fue Lehman Brothers, está acechando y puede estallar en cualquier momento. Pero no hay que mirar a la deuda pública, sino a la corporativa. Y es que probablemente una acumulación de impagos (o el default de una gran firma) sea la mecha que haga explotar de nuevo al sistema financiero.
¿POR QUÉ LA DEUDA CORPORATIVA?
La pregunta a estas alturas es la de: ¿por qué la deuda corporativa? Probablemente porque nadie la está mirando ahora, ni lo ha hecho en la última década. En los años anteriores a la pandemia las preocupaciones de los reguladores y los medios eran otros factores que habían hecho saltar por los aires el sistema financiero en 2008. De ahí, por ejemplo, que se siguiese con detalle la evolución del mercado inmobiliario, el número de hipotecas, en especial, las subprime o la evolución de la solvencia bancaria. Pero nadie prestó demasiada atención, por ejemplo, a que el volumen de deuda corporativa respecto al PIB alcanzó cotas históricas en 2019.
Tampoco los libros que se han desempolvado ahora para comprender la difícil situación que asola al mundo, parecen contener este tipo de información. Así, el actual panorama económico recuerda a muchos expertos a la década de los 70. Por aquel entonces, el incremento súbito del precio del petróleo sumió al mundo en un caos de alta inflación y crecimiento nulo, un evento conocido como estanflación. Pero la deuda corporativa no suponía un problema real, ya que era un mercado muy marginal. De hecho, los bonos basura entonces eran tan desconocidos, y cotizaban con tanto descuento, que se convirtieron en la gallina de los huevos de oro para figuras como Michael Milken.
Eso ahora ha cambiado. La industria de los bonos basura se ha convertido en una industria exorbitante donde los inversores se arremolinan buscando gangas. De hecho, para hacerlo más atrayente, incluso se le ha ido cambiando el nombre y ahora a ese tipo de bonos, que no poseen el grado de inversión, se les conoce como “de grado especulativo” o (mi favorito) “de alto rendimiento”. Una nomenclatura que es atrayente para demasiados inversores con la esperanza de ganar demasiado, aunque eso suponga arriesgar demasiado.
LAS SEÑALES DE ALARMA SE HAN ENCENDIDO
Otra de las causas de que nadie esté mirando con profundidad a la deuda corporativa es que no ven las señales de alarma que ya se están lanzando. En primer lugar, por el elevado volumen de deuda. La deuda corporativa global (excluidas las empresas financieras) aumentó del 84% del PIB en 2009 al 92% en 2019, calculaba el Instituto de Finanzas Internacionales. En Estados Unidos, la deuda corporativa no financiera ha subido al 47% del PIB desde el 43% de hace una década, según la Reserva Federal. Ahora esos número están desfasados por ambas vías.
El PIB de los países ha caído o crecido muy poco, mientras que la deuda de las empresas se ha disparado por culpa de la pandemia. Además, de que la proporción de deuda sin grado de calificación es mayor. El resultado es un mercado de bonos corporativos excesivamente frágil. A eso hay que añadirle algunas particularidades de dicho mercado. Especialmente, la baja liquidez que suelen tener, mucho menos, por ejemplo, que las acciones. De hecho, la contratación de estos valores por vía telefónica sigue siendo casi más alta que a través de internet. Por ello, un shock en este mercado tendría consecuencias catastróficas.
Por último, se han ido enterrando o tapando las pocas advertencias que llegaban. En febrero de 2019, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió al Congreso de que la deuda corporativa representaba “un riesgo macroeconómico (…) particularmente en el caso de una recesión económica”. Esa profecía no se cumplió cuando llegó el Covid y la economía se hundió. Pero había truco. La Fed y el BCE mantenían inundados los mercados de liquidez y las tasas de interés estaban en mínimos históricos. Además, que los costes (energéticos o laborales) eran mínimos con el precio del petróleo y la electricidad hundidos por la falta de demanda.
Pero la situación ha cambiado. Además, drásticamente. Las tasas de interés están subiendo de forma acelerada, en la actualidad el coste de los créditos preferenciales para las empresas más solventes de Estados Unidos ya está en el 4%. Los estímulos y la liquidez ha empezado a drenarse. Y, por último, los costes no solo están en máximos no vistos nunca, sino que no hay ni siquiera mano de obra suficiente. En definitiva, las empresas de todo el mundo están acorraladas y a merced de que una recesión (que llegará tarde o temprano) las barra totalmente. Para lo que pase después, con la economía y el sector financiero, nadie se atreve a aventurarlo.